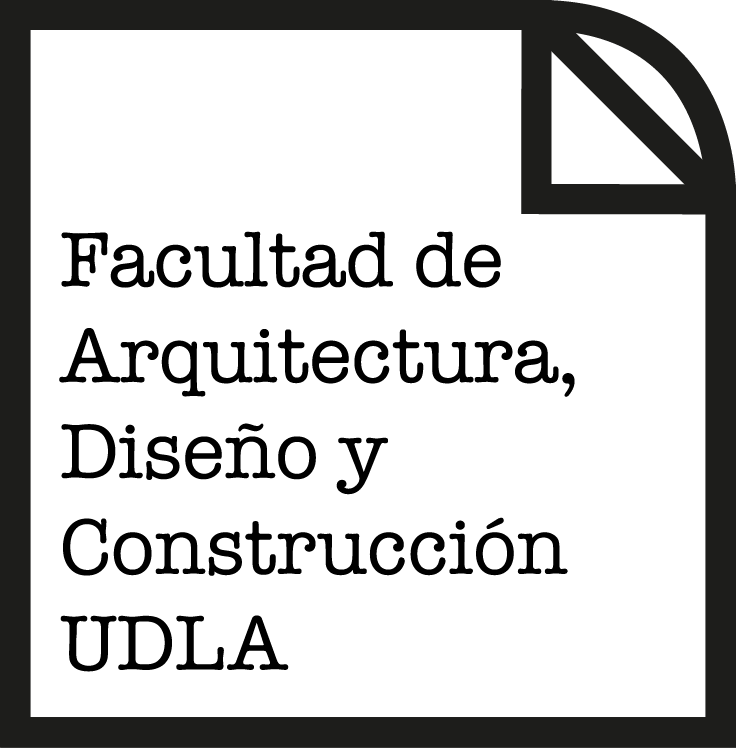Lo feo, lo que queda en el margen, lo que no puede ni siquiera ser considerado paisaje, es el patio trasero, o mejor aún, el basurero de una realidad necropolítica a la que miramos pasivamente como consecuencia de una paralizante mezcla de pavor, apatía y nihilismo emprendedor, constituyentes ellos del sentido común Neoliberal. Cada día, testificamos la polarización global entre riqueza y pobreza, la destrucción masiva de desiertos, arrecifes, bosques, selvas, fondos marinos y ecosistemas antrópicos milenarios con la sensación de que no se puede contrarrestar a las estructuras de poder. Es más, ellas mismas nos convierten en perpetradores indirectos de la barbarie a través de la canalización de nuestras estructuras emocionales más extremas: el miedo y el deseo.
Cuesta imaginar que en la era global queden sujetos ajenos a la tensión bipolar y neurótica causada por la constante negociación entre las ansiedades provocadas por el “Yo” que desea crecimiento y acumulación individual y las del “Yo” consciente de la precariedad normalizada por un sistema alérgico a los paracaídas sociales. La voracidad y la violencia autodestructiva con la que el neoliberalismo nos ha hecho fieles devotos de la “Santa Irreversibilidad”, han penetrado todas las esferas de la vida. Las revoluciones, dice Byung Chul Han en una provocativa proclama, ya no son posibles (Han, 2015) porque el capitalismo ha mutado en formas lo suficientemente gaseosas y ambiguas como para hacernos creer que la lucha de clases es un engorro antiestético y anticuado y que modelos de extracción piramidal tipo UBER son economías colaborativas (o comunismo digi-cool). Ante esa paradoja, las narrativas del poder se extienden de manera capilar a través de la positivación discursiva, la democratización, desmaterialización y banalización del consumo (¡Smartphones y Facebook para todos!), y la neutralización “amable” de ideologías. En ese contexto surge nuestra reflexión sobre el potencial, las carencias palpables y los posibles nuevos giros a explorar en próximas ediciones de los Títulos Prácticos que esta antología discute.
Desde luego, compartimos y celebramos el abierto desacuerdo de la propuesta con las líneas conservadoras y despóticas del discurso arquitectónico con mayúsculas. Igualmente, abrazamos el rechazo expresado al solucionismo, aunque nos confunda que la mayor parte de las propuestas seleccionadas repitan términos tales como “recuperación de…” tan sistemáticamente. Pero del mismo modo, nos siembra cierta duda que, en vez de radicalizar el alejamiento del arquitecto respecto a la figura del experto solucionador, los Títulos Prácticos lo reubiquen en el encuentro con disciplinas patologizantes tales como la psicología, la sociología (y su afán “dataista”), la economía (y su reacción contra el gozo improductivo), así como la planificación (y sus lazos históricos con las violencias coloniales). ¿No sería fantástico que, frente a la economía en singular, emergiesen encuentros con narrativas económicas ajenas al principio de plusvalía? O, por ejemplo, ¿Qué resultaría de reemplazar la dictadura del “Data” por la disfuncionalidad lúdica del “Dada”?
De alguna manera, una iniciativa tan ambiciosa, aunque tan limitada por su sometimiento a los sutiles rigores anti-ideológicos del capitalismo cognitivo, pierde vigor, coquetería, y capacidad imaginativa al apelar a la confrontación entre la práctica y la simulación. ¿Acaso no necesitamos más simulación, más exceso creativo, y una confrontación radical al pragmatismo funcionalista que tan disfuncionalmente nos está aniquilando? ¿No sería fabuloso que las conversaciones entre estudiantes y comunidades dieran lugar a relaciones directas entre “otros” imaginarios políticos y su puesta en escena? ¿No darían lugar estos encuentros a posibilidades tan poderosas como la re-escritura de políticas urbanísticas, profanaciones del concepto de libre-mercado y desregulaciones sobre el cuerpo? ¿De verdad son los límites de la práctica arquitectónica aquellos que nos permiten producir objetos sin vida? ¿No sería fantástico someterlos al menos al testeo colectivo de rearticulaciones de conceptos tales como la propiedad, el derecho, el privilegio, las fronteras o la pertenencia? ¿No sería maravilloso que, en vez de forzar a que la práctica arquitectónica abandone lo extraordinario para renunciar a lo exclusivo, lo hiciéramos a través de tejer ficciones políticas donde sólo cabe lugar para lo inaudito y lo bizarro? Y para cerrar con las reflexiones abiertas, ¿qué límites estarían dispuestas a cruzar las instituciones neoliberales para facilitar semejante despliegue de generosidad y altruismo creativo? ¿Estarán sus propietarios dispuestos a renunciar a la explotación de deuda estudiantil con el fin de apoyar semejante delirio post-capitalista?